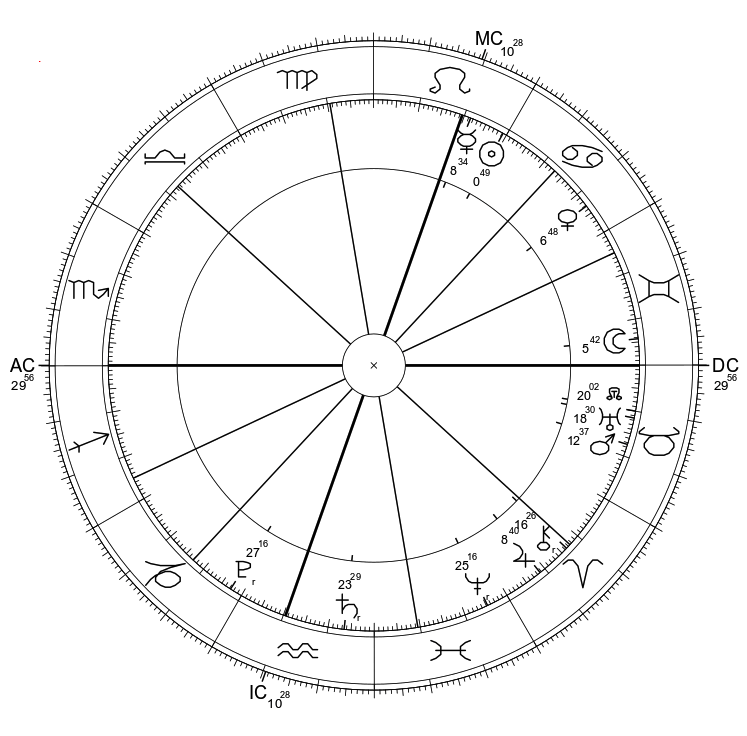Venus en aspecto a Urano: Perdidos en Tokio

Nunca había visto Perdidos en Tokio (Lost In Translation), a pesar de ser un estreno de la época de mi juventud. En principio, creo que la película es densa, lenta y cuesta apreciarla de un modo lineal. Es como si estuviera hecha de fragmentos, misceláneas, postales. Y, sin embargo, esto termina siendo un acierto. El fastidio que nos transmite cumple la función de evocar las sensaciones que tenemos cuando, durante unas vacaciones o un viaje de trabajo, llevamos lo que podríamos llamar vida de hotel. Recordé estadías magníficas en las que, harto del lujo gastronómico, comidas como fideos blancos o algo en base a una lata de atún se convirtieron para mí en un paraíso perdido al cual volver cuanto antes. Al margen de las anécdotas personales, la película me hizo pensar en ciertas relaciones que se establecen cuando existe un aspecto entre Urano y Venus. Siempre pienso que el amor entra en nuestras vidas como algo que se rompe. Y ese parece ser el puntapié inicial entre Charlotte (Scarlett Johansson) y Bob Harris (Bill Murray). Todo comienza con un malestar que, de a poco, los termina hermanando. La complicidad entre ambos nace abriéndose paso entre el tedio, la depresión y el sin rumbo generalizado y compartido. Perderse en Tokio es sólo una excusa, ya estaban perdidos. Ella (¿tal vez sagitariana como la propia Scarlett?), estudiante de filosofía, casada con un marido freak, indie, ensimismado en sus proyectos fotográficos, ajeno a todo entusiasmo, como suele ocurrir en los matrimonios jóvenes cuando la magia de los gustos generacionales compartidos empieza a fallar. Él (¿capricorniano? ¿O con un stellium en Virgo como el propio Bill Murray?), un actor de cierto renombre, haciendo un comercial absurdo por dinero, harto de los flashes, el servicio hotelero y las demandas por fax de su esposa a distancia. El encuentro entre ambos se da de manera imprevista, en el bar del hotel, en medio de un mutuo insomnio. Agotados, agobiados. Ni siquiera expectantes de que suceda algo. Inmersos en la niebla saturnina de las obligaciones, tal vez ya en medio del polvillo que deja el derrumbe de las propias estructuras. Empiezan a verse ocasionalmente sin que nadie espere nada del otro (ni de nadie), solo comparten sus vacíos existenciales, entre ironías y copas. No parecen darse cuenta –nunca te das cuenta– de que todo va fluyendo y se dejan llevar entre maravillosas canciones de los años 80, un idioma que no entienden y paisajes de ensueño. Pero, entonces, mientras de a poco se atreven a disfrutar de sus absurdas salidas, como espectadores nos incomodamos: ¿qué es esta relación? Una amistad, un padrinazgo, ¿un affaire en potencia? En esa tensión radica la clave de la película y de todo contacto entre Venus y Urano, llevándolo al plano astrológico. En una escena, Bob pasa una noche con otra mujer, lo cual le agrega más incertidumbre y desconcierto a nuestras sospechas. Ella se entera y hasta se da el lujo de ¿ironizar? sobre las edades de los amantes. Y es que Urano no demanda. Ni lo ordinario, ni lo que esperamos, ni lo que nos conviene o lo que (nos) queda bien o mal. Su electricidad vincular pasa por otro lado, nos propone otra cosa. Pero no sabemos bien qué es hasta que lo experimentamos. Te invita a improvisar sobre la marcha. A hacer el ridículo. A desafiar límites. A sentir miedo. A crear una realidad (o una fantasía) distinta. Por supuesto, entre Charlotte y Bob además de producirse un quiebre en sus vidas, aparece otro componente uraniano, la vieja y conocida brevedad. Y sí. Y es que, en definitiva, es el precio que nos hace pagar este planeta tan refrescante y vivificador (regente de Acuario, el aguador que fertiliza la tierra en la constelación). El final de Perdidos en Tokio nos regala una ambigüedad más pero también nos deja ¿la esperanza, la certeza? de que la historia no termina ahí. Y esa es otra característica del cortejo entre Urano y Venus: nunca una despedida es definitiva, hay una persistencia en su aire fijo, un ir y venir constante. De cuentas que arreglar, copas que chocar, complicidades que tramar, peligros que enfrentar. De volver(nos) a amar entre dudas, de regalar(nos) momentos –o, mejor dicho, tan solo destellos– de inquietante e hilarante vitalidad.